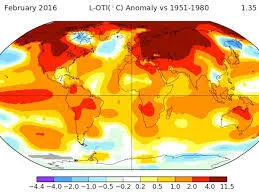El incendio de Los Alerces que cruzó dos lagos en pocas horas ya avanzó 40 kilómetros
Este foco se acerca al pueblo de Cholila y también corre en dirección a Esquel. Los pobladores temen que uno de esos frentes se una con el fuego que avanza, a su vez, desde Epuyén